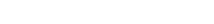Por Fabiana Calderari.
Especies Especies
Me cuesta reconocerlos. El mecanismo de equivalencias les deja los rostros iguales. Siento aturdimiento. Me persigue la sensación de que siempre hay alguien más a mi lado, atrás o adelante y es a este ser a quien le pertenecen las imágenes. Llevo tiempo tratando de acomodar gestos y posturas. Aún no lo he logrado, detesto fingir o que me indiquen qué debo hacer y qué no.
No me conformo ni tampoco ella se conforma. A veces pienso que le molestan las interpretaciones que puedan hacerse sobre mí.
También te puede interesar:
Al fin y al cabo, soy otra especie ridícula.
Un piso más. Tengo la paciencia crecida. Encojo los hombros y logro prender el saco. Giro. El reflejo del perfil no disimula el torso gigante. Otro giro. Lo que más me impresiona son los ojos. Antes -no me acuerdo cuándo- tenían dos colores. Quizás esto sea el principio y todos hayan comenzado por diluir los pigmentos de los ojos. Me infunde temor parecerme a ellos. Me pregunto si será inevitable la metamorfosis.
La puerta del ascensor se abre sola. Veo, por última vez, como la parte de atrás de mi cuerpo entero intenta pertenecerme. Tengo ganas de quedarme adentro y dejar que esa osamenta deforme se vaya sola. Total, los pies ya saben a dónde ir. Y las manos, qué hacer. Lo único que resulta ingobernable son las interpretaciones que se formen sobre mí, y eso me basta para sobrevivir.
Todo pautado. Entro. El cubículo es una caja llena de espejos que repiten reflejos. Ahí están. Cumpliendo el cometido señalado. Reproducen con exactitud las instrucciones. Deben morder. Cuanto más profundas sean las mordidas más beneficios obtienen. Mi misión consiste en darme cuenta. La paga es escasa y apenas alcanzar para reabastecer los conductos centrales.
Los escucho murmurar cuando me coloco en mi lugar. Especie rara, repiten al unísono, apenas audible. Mi oído es un órgano completamente funcional.
—Hola —, dicen por turnos.
Les respondo pero ellos no prestan atención. Juegan a ignorarme. Se acomodan en sus sillas y los monitores los tragan. Cada vez los fabrican más planos y delgados como una mano oscura y abierta, cuesta creer que transmitan información.
No son capaces de notar que llego con la sonrisa arrugada. Sus botas conservan las manchas que descubrí a través de la primera mirada. La algarabía que fingen se les desarma, íntimamente, detrás de los ojos. También simulan estar ocupados todo el tiempo, beben mucho café y se cansan fácilmente.
Ahora que están entretenidos en sus silabeos los puedo observar en detalle. Algunos podemos darnos cuenta de las diferencias. Una de las especies, en el último espejo, tiene tres bocas. Habla y habla, con voces chillonas, al mismo tiempo.
La otra tiene dientes en los ojos, los afila, en silencio, sobre el borde fulgente de las vidas ajenas.
Hay una especie extremadamente flaca en otro de los espejos. Es la que más me sorprende. Se acaricia todo el tiempo. El pelo blanco le llega a la cintura. Insiste, inútilmente, en teñirlo. Lo tiñe en invierno y en verano y la primavera devela una cabellera enredada que oculta arañas. Sus dedos son huesos largos. Dedos solo de huesos. Huesos y más huesos.
Una vez leí que a los muertos les sigue creciendo el pelo. Pelos y huesos. Una tumba con olor a cubículo. Aunque este ser luzca como un muerto, dan ganas de podarlo entero.
Otros dos especímenes ocupan los espejos del sector derecho. Son los más callados. Nunca se miran de frente. Permanecen sentados todo el tiempo. Sentados no se les nota. Son enanos. Uno de ellos se anima y se pone de pie. Nadie lo ve hasta que se prende a unos zancos. Se desplaza con movimientos graciosos y exagerados. Todos aplauden. Desde esa altura repite que se siente omnisciente. Que es intuición. Inteligencia. La mayoría asiente. Yo me doy cuenta de que solo son los zancos.
En el espejo de la entrada hay una especie de cabeza chica y calva. Tiene un extraño esqueleto interno. Séis piernas delgadas y ocho brazos. Excesivamente vertebrada. Va y viene provocando una molesta estridencia en los pasillos circulares. Juega sentada en dos sillas. Un brazo cuenta los pies como si estuviera dibujando una calesita. El pie que resulta seleccionado se levanta y aplasta a los otros dándoles un pisotón. Ríe a carcajadas. Giran también las múltiples caras que sostiene su extraña cabeza lisa. Ríe, llora y vuelve a comenzar la ronda.
Al fondo de uno de los interminables pasillos, casi oculto, hay un espejo flácido. Desde allí, nos llega la imagen de un organismo que es difícil de calificar. Es serio y risueño. Sabe nadar y, a veces, también se arrastra. Discretamente lo llamo el invertebrado. Sabe sobrevivir a todas las formas y los ambientes. Digo discretamente porque a nadie se lo he dicho. Los otros, en contraste, en cada reunión lanzan el apodo que le han puesto: el Proteo plástico.
Todos pueden protestar, afligirse y redactar notas, aunque el Departamento de Quejas se desmanteló cuando apareció un espejo que reflejaba a un insecto de tamaño medio, de color oscuro. La parte bucal constaba de mandíbula, glándulas salivales y varios receptores de tacto y sabor. Tenía el cuerpo ovalado y aplanado, con ojos grandes y antenas largas y tres pares de patas y alas. Los superiores quedaron espantados y tomaron la fatal decisión.
Me han descubierto observándolos. Se sorprenden. Los veo levantar las cabezas. Se agigantan los índices de sus brazos levantados. Pobres, pienso.
Me sacudo y, otra vez, encojo los hombros. Bajo. Me coloco el saco. Lo prendo, otra vez. Total, ya no me importa. Otra vez, dos veces más, otra vez, pienso.
Queda poco tiempo. Miramos todos juntos el muro (en eso sí coincidimos). Ellos salen en filas. Amontonados. Se desprenden los rostros y los pegan en el muro biométrico de la entrada, donde se autentican las especies. Yo no salgo. Tardo. Me han acusado de misantropía. Cuando las luces se apagan, vuelo. Vuelo. Vuelo sin que nada me inquiete. Me alejo de la estridencia y el trasiego. Ellos se quedan abajo, en esos otros túneles subterráneos que habitan. Sus formas empequeñecen mientras regresan a sus puestos en sus mundos finitos.
—¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien?
—Seguro hipertensión. O un cuadro de hipoglucemia. El día está sofocante.
—¿Le habrá pasado lo mismo que le pasó al otro? ¿Le habrá pasado lo mismo que le pasó al otro? ¿Le habrá pasado lo mismo que le pasó al otro?
—Me parece que sí, encima este tipo es idéntico al otro, el que antes ocupaba su lugar.
—A mí me parece que el afán por la escritura lo ha vuelto loco. Qué especie rara. A mí me parece que el afán por la escritura lo ha vuelto loco. Qué especie rara. A mí me parece que el afán por la escritura lo ha vuelto loco. Qué especie rara.
Mis oídos, finalmente, se vuelven menos permeables a esas tres voces que emergen del último espejo de la última caja. Escucho, por detrás, un mar de palabras cada vez más distantes. Desconozco a quiénes pertenecen. Eso no es un diálogo. Sabe que su profesora de literatura no lo aprobará. Bla, bla, bla, bla, bla.
Ecos envejecidos, ecos apagados. Desaparecen. Silencio dentro del silencio. Parece que otro día ha vuelto a comenzar.
Después, no sé cuándo ni cómo, aparezco volando en el cielo. Deforme.
Huérfano.
Estoy suspendido en un espacio profundo, claro, lleno de huecos y tensores. Cada vez más nítido. Se vuelve blanco como una hoja de papel con vida. Me cuelgo de los tensores; me deslizo. Evito caídas innecesarias y vibraciones inentendibles.
Ella se aleja de las cacofonías y los adjetivos que indigestan. Yo atravieso los renglones.
El murmullo extranjero me distrae. Caigo. El golpe es brusco. Duele, pero igual me incorporo.
Cuando escucho los sonidos fantasmas que se parecen a la inspiración, el siseo me orienta.
Me descubro visualmente. ¿Lentes? Lentes, esta vez. Los acomodo con el antebrazo, me acerco a su rostro. La conozco. Sé todo lo que va a pensar, a inventar sobre mí, a decirme y a hacerme decir; prefiero parecer distraído, sonso, indeciso.
No me conformo ni tampoco ella se conforma. A veces pienso que le molestan las interpretaciones que puedan hacerse sobre mí. Igual, eso no lo puede gobernar y siento un ego que les pertenece a ustedes.
Los gestos cordiales siempre permiten anticipar la simpatía de lo que viene después. Se cuestiona, por su cuenta, si soy capaz de intuir y sentir la línea, los límites de los márgenes, el primer trazo, la idea antes que la palabra.
Asiento. Le muestro sorpresa ante lo sensorial que me adosa.
Permanezco en silencio, porque no sé qué puede pasarme en este instante.
Dejo que mi boca practique el lenguaje, los gestos nuevos.
Me indica que no ponga esa cara de desconcierto. ¡No!, mejor pensativo, entristecido, sin que se noten aún las heridas internas. El color del dolor por dentro. A qué me dedicaré ahora. Al menos mi aspecto luce normal. Espero su respuesta, finjo desinterés. Tampoco me ha puesto un nombre. Los escritores son
una especie rara.
Los escritores son una especie rara, ¡pienso por cuenta propia! Especie rara. Con la boca abierta, bien abierta y la lengua descuidada y los sonidos dispersos entre los dientes que buscan escaparse.
—¿Y yo? ¿Qué hago aquí? —la increpo con las cejas arqueadas, moviendo el mentón elevado.
Sin responderme, ella continúa escribiendo.
Me miro, descubro un saco desprendido. Me despojo de la prenda inútil, es verano. Total, nadie le da importancia a la ropa que llevan los personajes de los cuentos.
La estructura de esta invención, seguro, no es muy diferente a la de otros mundos. No quiero mirar hacia atrás, igual que ustedes. Dirijo mi atención hacia los tensores paralelos, sobre ellos ya están las instrucciones.
Aquí hay lugar para todos, parece. Ella, yo y ustedes, en el orden sucesivo de aparición. Yo soy el personaje que ella crea, cuya otra mitad completan ustedes con la imaginación. Entonces, siento la certeza de poseer una fisonomía indefinida, mudable, en cada lectura. El consuelo de un poder fraccionado que nos une a los tres.
Allá afuera, ya sé lo que hay. Los he visto. Gente hacinada como hormigas, caminando, arrastrándose, trepando sobre las líneas que se han inventado. Para seguir haciendo lo que hacen, sin darse cuenta. Sin conocer muy bien sus nombres ni el lugar que ocupan. Al fin y al cabo, no somos tan diferentes.
Siento ruidos, puede ser, una vez más, la imaginación de ella. De cualquier modo, no voy a mirar hacia atrás. Continúo, estoy tendido sobre un diván, escuchando estos trozos de música que justifican mi nuevo mundo.